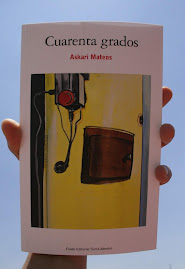Las intrincadas fronteras entre México y Estados Unidos, el español y el inglés, la comedia y el drama, la realidad y el sueño, son la sustancia de Mica chueca (Tierra Adentro, 2009), de P. J. Sainz, narrador y periodista, que además de todo, vive en Tijuana y trabaja en San Diego.
La primera de las dos partes de Mica chueca —a decir de Sainz una novela en cuentos para la plebada migrante— es una serie de postales del nuevo siglo que va configurando en fragmentos la existencia de René Gastélum, un estudiante de high school que emigró junto con su familia a Estados Unidos, para establecerse en una colonia de sinaloenses en Huntington Park, ciudad del condado de Los Ángeles, California. Su condición de “mojarrita”, el sueño de una carrera universitaria y conquistar a la golddigger de Juliana Osuna, hacen que Gastélum anhele una sola cosa: tener papeles, aunque que estos sean de los que venden chuecos en la Pacific.
A René Gastélum le gusta El TRI y trabaja de “chúntaro hamburguesero” en un “McMierda’s”, donde en arrebatos de resentimiento sus compañeros escupen gargajos en las hamburguesas de aquellos que parecen tener papeles, porque, como él, muchos otros desean ser “resident aliens”. Gastélum es también un simpsomaniac y está enamorado de Juliana Osuna, “jefa del Booty Club”, al que pertenecen “las morras más buenotas de la high school”. Ella es “one hundred percent Culichi booty among a bunch of flat bitches”. Lo malo es que Juliana también busca una manera de conseguir sus papeles y terminar con la incertidumbre de que la migra vendrá por ella. En su afán por lograrlo ha puesto todos sus empeños para conquistar a Marco Gaxiola, un bato nacido en Estados Unidos que pertenece a la “nueva generación de narquíos en Los Ángeles, con su texana y su cinto piteado y sus botas de avestruz que se la sacan de muy chacas”.
Es en el entramado de ambos idiomas y costumbres donde cobra peso el lenguaje de la novela. Además, Mica chueca hace breves —pero precisos— guiños de la historia. Desde Henry Huntington —magnate de la industria ferrocarrilera a principios del siglo veinte—, que fundara las ciudades disímiles entre sí: Huntington Park y Huntington Beach; la Amnistía 1986, que sirvió para que miles de personas legalizaran su situación migratoria durante los dos años posteriores; hasta las leyes antiinmigrantes, como la Propuesta 187 lanzada por la legislación del California en 1994 para negarle a los indocumentados servicios médicos, sociales y educación pública. Sainz también crea un índice de las “limitantes de ser mojarrita”, y un mapa de las ciudades habitadas por millones de “paisas” en el estado de California, lugares donde se habla exclusivamente español y la “fake ID” es la aspiración de todos.
La estructura en mosaicos de Mica chueca, de algún modo se empareja en cierto punto con el I remember, de Joe Brainard, o los 480 recuerdos fragmentarios que pueden leerse como lo más cercano a una autobiografía de George Perec. “Me acuerdo cuando mi Mamá Nena venía a visitarnos y de pasada llevaba fayuca para vender en Navolato”, dice Gastélum.
La segunda parte de la novela: Los Ángeles, Sinaloa, es un armazón variopinto con fragmentos del contexto social, las obsesiones y procesos de adaptación de otros “paisas” en Huntington Park cuando corrían las dos últimas décadas del siglo pasado. Al estar dirigida a la plebada migrante, la novela lo mismo incluye un curso exprés de cómo escribir un narcocorrido —música que no ha perdido su apogeo entre “la raza”—, referencias al cine de los ochenta, o a los disturbios que iniciaron el 29 de abril de 1992 en Los Ángeles, tras el veredicto que absolvió a los policías que golpearon brutalmente al taxista afroamericano Rodney King. Sin embargo, en ambas partes, como una constante nube caliginosa que los persigue, se mantiene el recuerdo de Navolato, la tierra de donde provienen los personajes que pueblan Mica chueca, sin duda una novelía que si bien abunda en las constantes de la narrativa fronteriza, tiene como atributos un humor y un repaso cincelado por los hechos históricos que han marcado a las minorías y puesto a prueba la resistencia de “la raza” en Estados Unidos.
Texto publicado en la revista Replicante