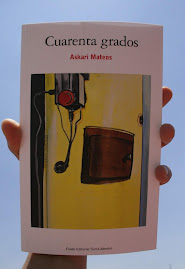Incómodo, corrosivo y contracultural, el ejercicio de años que Guillermo Fadanelli (Ciudad de México, 1963) se ha procurado para colocarse en serio la placa del realismo sucio le sigue dando resultado. En Malacara (Anagrama, 2007), su más reciente entrega —y recalco entrega porque así funcionan los contratos con las grandes editoriales— ha creado un personaje (Orlando Malacara) —muy parecido al Benito Torrentera que nos presentara en su novela Lodo (Debate, 2002)—, un filósofo región 4, idiota y héroe al mismo tiempo, que nos cuenta, no sin el humor soez característico del autor, que ha cambiado sus aspiraciones por una total indiferencia para con el mundo. “Hoy en día es tan sencillo vivir más allá de lo necesario: las vidas se extienden en el horizonte, como nubes holgazanas que vuelven todo un poco más confuso”. A la par que exacerba su deseo de que dos mujeres (Rosalía Urdaneta y Adriana Nepote) acepten vivir a su lado por el resto de sus días, quiere asesinar a alguien, porque aspira a ir al cielo. “¿Y si sólo matando a otros se ganara el cielo? No hay pruebas de lo contrario”. Al parecer, Malacara comenzó a (de)formarse desde la infancia, pues a tan temprana edad especulaba acerca del trasero de su niñera (Benita), quien, al igual que su familia, no leía a Montaigne, “pero sabía como él que un recién nacido tiene ya edad suficiente para morirse. Y si tiene edad suficiente para morirse tiene edad para acariciar las nalgas de Benita”. En suma, Malacara acaba convirtiéndose en una especie de sabio, “falso católico, cínico espurio, y asesino timorato” que todo el tiempo está ajustando su inútil vida con razonamientos prestados. “Como si decidiera vestir el atuendo de un bufón anacrónico, permito que mis impulsos se expresen sin preguntarme acerca de su valor y, en caso de remordimientos por los actos cometidos, me tranquilizo pensando que un día estaré bien muerto.” Prueba de lo anterior —y esto ocurre hasta el capítulo quinto (Acusación), donde el autor ha decidido dejar de lado los recuerdos para darnos un poco de acción y quejarse con ahínco de vivir en el Distrito Federal— es que Malacara parece no sentir la más mínima preocupación cuando llega un grupo de agentes a interrogarlo pues un par de vecinas octogenarias afirman haberlo visto cometer un crimen en la calle de la colonia Escandón en que vive. Bien instalado en su papel de “hombre sin importancia colectiva”, y con la irritación de parecerse cada día más a su padre, Malacara arroja un poco de luz a tanta oscuridad y se hace maestro del Instituto Benjamín Franklin, ubicado a tan sólo unos pasos de su casa y en donde estudian exclusivamente jovencitas. Aderezada con otros buenos capítulos plagados de remembranzas y aventuras estrambóticas, y postulados de cómo debe de ser la nueva novela: “hoy es necesario tener conciencia de que una novela debe parecer cualquier cosa menos una novela”, la vida anodina de Malacara da un giro cuando violan a una de las alumnas del Instituto. Finalmente, parece que el personaje —prosélito irreflexivo de Sobre la Estupidez, de Musil— tomará un decisión. En cuanto a su estructura, la novela cuenta con capítulos inútiles —personalmente omitiría dos o tres de ellos— y la acción no es lineal; acaso en eso radique la efectividad de ésta, la más reciente entrega de Fadanelli, aunque, debo decirlo, tengo la impresión de seguir leyendo la misma historia: ¿Maizena de Fresa? ¿Lodo? ¿Educar a los topos?, la misma fórmula, secuelas que desentrañan a un mismo personaje filosofando sobre la redondez de una naranja, a la que mira por encima del cañón de una pistola. Más sobre Fadanelli